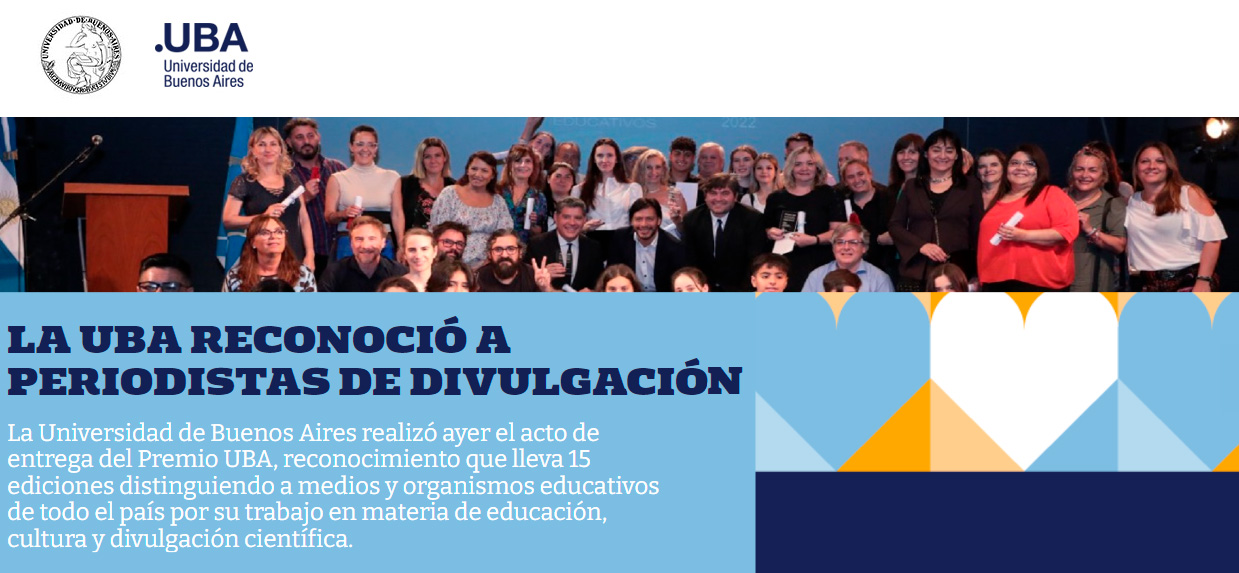Sandra Díaz, Gabriela Lichtenstein y Christopher Anderson participaron de la COP15 de la ONU en Montreal, Canadá.
(Nota publicada en la página web del CONICET el 22 de diciembre de 2022)
Cada diez años, en el contexto de la Convención de Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés), los 196 países que son parte del Marco Global para la Biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acuerdan una estrategia para enfrentar las múltiples crisis socioambientales relacionadas con la pérdida de la biodiversidad y el deterioro de la naturaleza. Es así que el pasado 19 de diciembre, se aprobó con participación de especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Sandra Díaz, Gabriela Lichtenstein y Christopher Anderson, el nuevo ‘Marco Global de Biodiversidad (MGB) Kunming-Montreal’ para 2030, el cual reemplaza las ‘Metas de Aichi’ que tuvieron vigencia entre 2010 y 2020. Debido a la pandemia, el nuevo marco se postergó por dos años, pero este tiempo también dio una oportunidad para una mayor participación e intervención desde la ciencia, así como distintos colectivos tales como grupos de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas, para mejorar el documento.
El acuerdo final tiene 4 objetivos y 23 metas, relacionados con a) mantener y restaurar la biodiversidad de especies y poblaciones y los ecosistemas, así como la resiliencia y conectividad de estos últimos, para el año 2050, b) asegurar las contribuciones de la naturaleza para la gente en forma sostenible, c) compartir de manera justa y equitativa los beneficios de la naturaleza y d) obtener los recursos financieros y otro apoyo necesario para la implementación del acuerdo.
Cabe destacar que a lo largo de las negociaciones previas al acuerdo y durante la misma COP15, distintas investigadoras e investigadores del CONICET hicieron sus aportes para promover la vinculación de la ciencia y las políticas públicas. Acá, tres especialistas presentan sus perspectivas sobre este proceso y el nuevo MGB que busca implementar la Visión 2050 para Vivir en armonía con la Naturaleza.
Sandra Díaz, investigadora del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, CONICET-UNC): En 2019, se publicó la Evaluación Global de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos por parte de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) que sirvió como una de las piezas clave para el nuevo Marco Global del CBD. Como copresidenta de este informe, y como coordinadora de un grupo de más de 60 científicas y científicos que presentó sugerencias a la CBD en la elaboración del MGB, la Dra. Díaz ha sido una voz influyente para posicionar la ciencia en la toma de decisiones sobre la conservación de la naturaleza y también su relación con el bienestar humano.
Dice la investigadora: “Considero que es un gran logro tener este Nuevo MGB, para el cual trabajaron muchísimas personas durante varios años. Y cualquiera que haya presenciado las negociaciones de las últimas dos semanas acordará que en muchos momentos pensábamos que íbamos a terminar sin un acuerdo. Habiendo dicho eso, es un complejo mosaico de metas muy bien planteadas, precisas, cuantificables, y otras que son aspiraciones vagas, que suenan bien pero serán muy difíciles de monitorear en la práctica, porque no son realistas, o porque se le han introducido tantos calificativos neutralizadores que aún un progreso simbólico, irrelevante en la práctica, podrá ser presentado como “progreso” por los países. Por ejemplo, ‘reducir por diez la tasa de extinción de especies para 2050’ es muy ambicioso, pero es bien concreto y monitoreable. En cambio ‘alentar y habilitar a que las grandes empresas privadas reduzcan su huellas sobre la biodiversidad’ no lo es”.
Y agregó: “Destaco como grandes avances el uso del marco inclusivo y pluralista creado por IPBES, que permite elevar la participación de diversas disciplinas, valores, sistemas de conocimiento y cosmovisiones a otro nivel con respecto a documentos internacionales anteriores. También es muy importante el reconocimiento explícito, a lo largo de todo el documento, de los derechos de los pueblos originarios y las comunidades locales. Y también celebro que en un documento sobre diversidad como éste haya metas específicas para la mayor inclusividad de género, minorías y otros grupos subrepresentados o desempoderados hasta ahora. Honestamente, el MGB no está a la altura del cambio transformador que desde los informes internacionales hemos estado propendiendo. Sin embargo, es un avance significativo; da un espacio, una base, que deberíamos usar para acelerar ese cambio.”
Gabriela Lichtenstein, investigadora del CONICET en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL-CONICET). Por su parte, la Dra. Lichtenstein fue autora principal del informe de IPBES sobre el Uso Sostenible de la Vida Silvestre, y participó de la COP15, así como de las reuniones previas del Grupo Oficioso sobre el Marco Global para la Biodiversidad Post-2020.en calidad de Vicepresidenta Regional de la Comisión de Supervivencia de Especies para América del Sur y Mesoamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
De acuerdo a Lichtenstein, el Marco Global resultante de la COP15 “es un claro compromiso fruto de negociaciones multilaterales. Como resultado, algunas metas resultaron difusas o ‘lavadas’ en relación a su versión original, y el documento no resultó tan ambicioso como muchas instituciones hubieran esperado. Sin embargo, es un gran logro colectivo, y cabe destacar, entre otros, los objetivos de acción para la conservación de especies, y la meta de proteger al menos 30% de las áreas terrestres, de aguas continentales, costeras y marinas en la cual se reconocen y respetan los derechos de las comunidades indígenas y locales.
En este sentido, la investigadora sostiene: “También es de histórica importancia la meta dedicada a velar por la igualdad de género, según la cual todas las mujeres y niñas tienen las mismas oportunidades y capacidad para contribuir a los tres objetivos del Convenio, incluyendo el reconocimiento de su igualdad de derechos y acceso a la tierra y recursos naturales. Se trata de la primera vez que un acuerdo derivado de la Cumbre de Rio del 1992 adopta una meta exclusiva de equidad de género así como un fuerte Plan de Acción para apoyarla. Aunque el Marco Global Kunming-Montreal en sí no es legalmente vinculante, los gobiernos tendrán la tarea de mostrar el progreso en el cumplimiento de sus metas, a través de la elaboración/actualización de estrategias nacionales de biodiversidad. El empleo de indicadores permitirá el seguimiento del cumplimiento de los compromisos acordados. En ese sentido los investigadores e investigadoras del CONICET podemos jugar un rol importante para generar información científica sólida que aporte a la implementación y seguimiento de este importante acuerdo”.
Christopher Anderson, investigador del CONICET en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET): Como experto argentino ante IPBES desde el año 2015, Anderson ha sido coordinador del capítulo en la Evaluación Regional de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos para las Américas y el informe sobre Los Múltiples Valores y Valoraciones de la Naturaleza. Según su experiencia, tanto en IPBES como en la COP15, resalta: “Me llama mucho la atención el hecho de que no es solamente un investigador argentino participando en estos espacios, sino nuestro sistema científico nacional está jugando un rol protagónico en varios procesos mundiales de vinculación ciencia-política sobre la biodiversidad y la naturaleza. Es muy notable que ‘desde el fin del mundo’ estamos aportando los insumos de conocimiento y liderando múltiples grupos de trabajo para tomar mejores decisiones no solo sobre la conservación sino la relación de la naturaleza con el bienestar humano. En el contexto del nuevo MGB, subrayo el hecho de que, si bien no es un acuerdo perfecto, consolida un cambio paradigmático que hemos venido trabajando de que la conservación ambiental va más allá de lo ecológico y cuando pensamos en la naturaleza debemos reconocer e integrar sus múltiples valores – ya sean ecológicos y económicos pero también socioculturales, de salud o espirituales”.
En este sentido, el investigador que también se desempeña en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego sostiene: “Es muy importante recordar que en la Argentina los tratados internacionales, como la CBD, tienen el mismo rango legal que la Constitución Nacional, y para implementar nuestras obligaciones es crucial que el país use el MGB para guiar los esfuerzos nacionales y locales. Entre otras cosas, podemos poner en práctica las herramientas que permitan cuantificar y monitorear los distintos valores de la naturaleza, pero también que promuevan la participación y la inclusión de distintos actores sociales, principios que van de la mano con la sostenibilidad. En particular, se ha puesto más foco en el papel de las mujeres y las diversas identidades de género, los jóvenes, los pueblos indígenas y las comunidades locales. En definitiva, no hay justicia social sin justicia ambiental”.